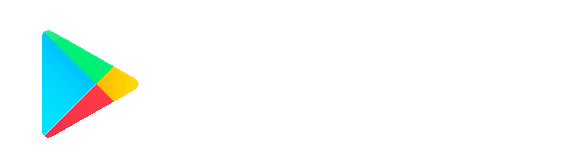Sobre la Muzak y el derecho al silencio
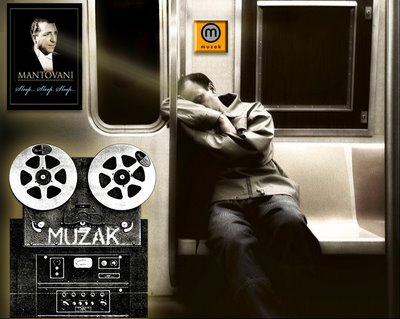
Decían los alquimistas del ruido Einstürzende Neubauten hace ya 11 años que “el silencio es sexy”. Y complicado, me permito añadir. Y no me estoy refiriendo al silencio en las dos primeras acepciones de la RAE (“abstención de hablar” / “falta de ruido”), sino al silencio absoluto, esto es, la ausencia total de sonido. Ha quedado demostrado que la percepción de ese silencio es imposible, ya que incluso en una cámara anecoica (sala especialmente diseñada para absorber el sonido) o en el espacio exterior, seguiríamos escuchando el flujo de la sangre bombeada por nuestro corazón. Pero no es necesario entrar en ese tipo de sutilezas, siendo evidente que la vida en la ciudad está a años luz de algo parecido al silencio. Las fuentes de sonido son tantas y tan variadas que resulta casi imposible encontrar un solo momento de tranquilidad; incluso la noche, siendo menos ruidosa que el día, está preñada de sonido: fenómenos meteorológicos, ronquidos, calles transitadas, segunderos, aviones, electricidad estática. Es inevitable. Lo tomas... o lo tomas.
Y de ese rifirrafe de vibraciones del aire en el que nos hayamos inmersos, en ocasiones, como por arte de magia, surge la música. De la misma forma en que los pianistas de las películas mudas trataban de ocultar el ruido del cinematógrafo con sus interpretaciones, hay determinados espacios de nuestro día a día a los que, con finalidades dispares o inexistentes, se ha añadido una banda sonora. Todo comienza a principios del siglo XX, cuando el compositor francés Erik Satie creó una forma inicial de música ambiental a la que denominó "música de mobiliario" (Musique d'ameublement), en referencia a algo que podía ser tocado durante la cena y cuyo sonido simplemente crearía una atmósfera para la actividad, más que ser el punto de atención. Ya en 1934, la empresa Muzak Holdings LLC comenzó a distribuir música de fondo para negocios. La idea era descontextualizar un ambiente que en principio puede resultar poco atractivo (un ascensor, unos grandes almacenes) con melodías simples, pegadizas y relajadas de armonizaciones sencillas e instrumentación poco llamativa. El estímulo musical comenzó a orientarse al cliente, estudiando los comportamientos del mismo ante distintos tipos de música, silencios entre canciones, etc. La música concreta y la electrónica primeriza hicieron evolucionar el concepto de paisaje sonoro hasta que, a finales de los 70, Brian Eno, desarrolló la idea hasta llegar al denominado “ambient”, música que pretendía desvincularse de la Muzak. Eno diferenciaba la música enlatada para ascensores, composiciones instrumentales que, como antes decía, trataban de despojar a un contexto de su idiosincrasia, música en definitiva para oír sin escuchar, del ambient, música que sí pretendía ilustrar el contexto, si bien podía escucharse en cualquier otro, música que era válida como sonido de fondo al que apenas prestas atención y como composición a escuchar activamente.
Hoy por hoy, la Muzak ha degenerado hasta hacer válida cualquier música en cualquier contexto. Grandes almacenes, edificios públicos, páginas web, comercios, restaurantes... , todos esos espacios están frecuentemente saturados de músicas que invaden nuestra intimidad sonora de una forma, a menudo, brutal. La música deja de ser el refuerzo de un contexto (música india en un restaurante indio, música navideña en navidad) o una circunstancia subliminal con un objetivo (una relajante melodía en un ascensor) para convertirse en una imposición sin un propósito claro. La idea inicial de Muzak se ha ido despojando de su sentido original para caer en una espiral de despropósito, torpeza y estupidez; es la música por la música, el todo vale. Piensen por un momento ya no en los clientes –libres de abandonar las dependencias en cualquier momento- sino en los trabajadores de los grandes almacenes: Ocho horas sometidos a melodías sin ningún criterio, cuarentenas principales, una y otra vez, hora tras hora, día tras día... me pregunto si alguno de los responsables de que esa música suene se ha parado a considerar los potenciales daños psicológicos que pueden producir a sus trabajadores. Por suerte, hay excepciones a ese caos generalizado. Hace unas semanas, un compañero de trabajo me hablaba de una empresa en la que la música de las llamadas en espera está configurada de acuerdo a los datos del cliente que llama, de forma que una persona que hubiese crecido durante, por ejemplo, los años 60, escuchase música de esa época. Obviamente, el método no es infalible, pero es preferible a la ausencia total de un criterio.
Pensaba esta mañana en todo esto en el tren camino del trabajo, mientras recordaba mis años universitarios. Por aquel entonces, también tenía que hacer dos viajes diarios en tren, unos 40 minutos cada vez, igual que ahora. Recuerdo que un buen día renovaron la flota de trenes de cercanías. Con los trenes nuevos llegaron una serie de supuestas ventajas: optimización de un espacio más amplio, puertas de fácil apertura, mejor iluminación y –tachántachán- el hilo musical. Normalmente versiones instrumentales de canciones populares de los años sesenta y setenta, también fragmentos de conocidas piezas clásicas y, lo peor de todo, reinterpretaciones de bandas sonoras (si alguien se ha preguntado alguna vez si existe una versión para orquesta de la banda sonora de “Cazafantasmas”, la respuesta es sí.) Llegó un día en que no aguanté más, probablemente la mañana en que sonó la Cabalgata de las Valquirias a las 07:00 a un volumen ensordecedor: Mis nervios estaban destrozados. Sin demasiada esperanza, decidí comentar el asunto con uno de los revisores. Para mi sorpresa, aquel hombre respondió con toda educación que estaba de acuerdo conmigo, que la imposición del hilo musical venía de arriba, que avisaría para bajar el volumen y que la opción de apagarlo, lamentablemente, no era viable; no obstante, me animaba a escribir una carta y enviarla al buzón de sugerencias. Y así lo hice. No soy la clase de persona que pasa a la acción para cambiar las cosas que no le gustan, por lo que no tenía demasiada esperanza en que mi gesto sirviese de algo o en que tan siquiera se tomasen la molestia de responder. Cual fue mi sorpresa cuando, unas semanas más tarde, me encontré en el buzón una carta de contestación. En ella, se me explicaba que eran frecuentes las quejas en ese sentido y que se había estudiado aislar uno de los vagones, si bien esto suponía unos costes que en ese momento no se podían asumir. Finalmente, el firmante se solidarizaba una vez más conmigo, apostillando que, si en su mano estuviese, el hilo musical ya habría desaparecido. Había llegado a creer que el resto de pasajeros tenía la habilidad mental de ignorar esa música sin mayor dificultad, por lo que el mero descubrimiento de que la molestia fuese general, supuso un gran alivio. Meses más tarde, en uno de los vagones de los trenes de cercanías, había una pegatina con una nota musical tachada.